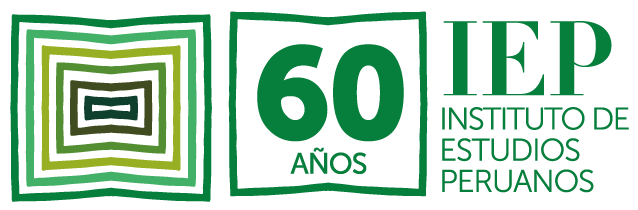Perros y promos, y la dificultad del balance de la investigación académica
Lurgio Gavilán y yo escribimos Perros y promos motivados por nuestro interés en las vidas de los reclutas peruanos que combatieron en Ayacucho durante las décadas de 1980 y 1990. Al no ser reconocidos en los debates sobre la memoria, nos propusimos recoger sus testimonios para comprender mejor sus experiencias al presenciar y en algunos casos perpetrar la violencia extrema ejecutada por las FF. AA., incluyendo la sexual. Para mí, la violencia y alienación vividas por estos reclutas al ser levados e iniciados en las FF. AA. fueron una revelación y una fuente de desconcierto, que desafiaron mi percepción inicial de ellos como perpetradores. Para mi coautor, Lurgio Gavilán, los testimonios representaban un reconocimiento, un punto de identificación y solidaridad con nuestros entrevistados. La tensión entre la violencia recibida, perpetrada y presenciada es sumamente compleja. Es crucial incluir las experiencias de leva y abuso institucionalizado en el análisis de los actos de los reclutas de las FF. AA. También es importante destacar, como menciona Eva Willems en su reseña[1], el abandono del Estado que sufrieron estos reclutas durante y después de su servicio militar obligatorio.
Sin embargo, la violencia y el abandono que sufrieron los reclutas no son las únicas explicaciones para la violencia que perpetraron y de la que también fueron víctimas. Identificamos otras formas de violencia preexistentes, como el racismo arraigado, el machismo y las creencias sobre los derechos sexuales de los hombres y la desechabilidad de los cuerpos femeninos. También comenzamos a analizar las estructuras militares institucionales y cómo estas fomentaron y alentaron aún más estas actitudes dañinas. Este trabajo está lejos de estar terminado: la investigación y el análisis de las estructuras militares de la época requieren mucho más esfuerzo por parte de los investigadores en los años venideros.
Recibimos una variedad de críticas a Perros y promos, algunas más positivas que otras. Aunque no pretendemos responder a todas, quisiera resaltar algunos puntos de clarificación y, al mismo tiempo, señalar los dos artículos adicionales en los que nos extendimos sobre la materia estudiada. Primero, hubo bastante debate sobre la idea de ‘humanizar’ a estos reclutas, como si fuera algo problemático (Ulfe 2024)[2]. Cabe destacar que en el libro este tema de “humanizar” casi no figura, como también observa Félix Reátegui (2024)[3]. Para nosotros, nunca hubo duda de que los excombatientes fueran humanos, que la violencia reside en lo humano y que no es tan ajena a lo que quisiéramos creer. Por eso no elaboramos más ese término; no lo usamos como hilo conductor ni como marco conceptual. Es simplemente una manera de enfatizar el punto como también lo hizo Carlos Iván Degregori: para entender lo que ha pasado en estos años hay que reconocer la humanidad compartida, no alejarnos demasiado, sino acercarnos, escuchar e investigar los mecanismos y estructuras que hicieron posible la violencia masiva y cruel. Este ejercicio no apunta a justificar la violencia, sino a comprender diferentes experiencias y perspectivas. Gavilán, en su respuesta a Ulfe (2024)[4], defiende este punto de vista nuestro.
Un punto de quiebre en relación con algunas críticas es la idea de que el libro, y por extensión nosotros como autores, nos acercamos al negacionismo. Se nos ha sugerido que deberíamos haber apoyado más firmemente a las víctimas de las atrocidades y que, para la justicia, la memoria y la coyuntura actual, deberíamos haber tomado una posición más clara en contra de nuestros entrevistados. Sin embargo, esa postura implica que los exsoldados, la tropa, son culpables por definición simplemente por ser miembros de las FF. AA. Aunque está claro que todos nuestros entrevistados han presenciado violencias y abusos, eso no significa que hayan necesaria o inevitablemente participado en actos de violencia criminal. Decidimos no preguntarles sobre hechos precisos porque, en la coyuntura actual, hacerlo hubiese hecho inviable el proyecto de investigación, ya que nuestros entrevistados nos hubieran rechazado.
Para evitar esto, no preguntamos sobre las violencias que ellos podrían haber cometido, aunque no cerramos la puerta a ello tampoco. Empleamos una manera de entrevistar que dejaba la posibilidad de contar lo que los entrevistados quisieran compartir; pero, como dijimos en la introducción de Perros y promos, no era nuestra intención encontrar culpables ni buscar hechos sobre atrocidades. Esa decisión nos permitió acceder a narrativas y experiencias del conflicto armado interno hasta ahora poco estudiadas. Nos llevó a conversaciones difíciles y dolorosas sobre la violencia y el abandono que ellos mismos sufrieron, el entrelazamiento entre sexo y violencia, dolor y deseo y las identidades complejas de estos hombres cuyas vidas siguen marcadas por la guerra, treinta años después. Creo que eso ha sido valioso en sí mismo, y claramente hubiese sido imposible acceder a estas narrativas y experiencias si hubiéramos, como se nos sugiere, buscado justicia para las víctimas al mismo tiempo.
La ambición de comprender y explicar no es lo mismo que justificar ni dejar de ser críticos frente a las estructuras y acciones que hicieron posible la violencia; al contrario. Como exponemos con más profundidad en nuestro artículo recién publicado en Apuntes (Boesten y Gavilán 2025),[5] la violación sexual fue imaginada y hecha posible en un sistema patriarcal existente, bajo la presión de pares, mandos militares y normas militares constituidas en violencia y sexo. Argumentamos que los soldados experimentan intimidad entre sí a través de prácticas performativas de sexo y violencia mientras están en el ejército, donde la intimidad se entiende como compartir experiencias emocionales y físicas muy personales e incluso secretas, que a menudo forman parte del espacio liminal entre lo público y lo privado. Estas intimidades militares, fomentadas a través de prácticas tanto institucionales como culturales, se basan en imaginarios existentes de raza, género, clase y sexualidad.
Nuestros entrevistados relatan la violencia con la que fueron reclutados y aquella, a menudo sexualizada, que permeó los primeros tres meses de formación. Hablan de las ambigüedades de la heterosexualidad y de la amenaza de violencia sexual por parte de sus superiores. Asimismo, mencionan a las trabajadoras sexuales que les proporcionaban los militares y cómo sus visitas se convertían en actos performativos destinados a afirmar la masculinidad heterosexual. También describen las relaciones sexuales con mujeres y adolescentes locales como algo normalizado y esperado, prácticas que fueron vividas como violaciones por las jóvenes en cuestión.
Nuestra investigación sugiere que, en el contexto de la guerra, la violencia se sexualiza y el sexo suele ser violento. De hecho, nuestros entrevistados nos contaron cómo la violencia misma se convirtió en algo aceptable, normal e incluso deseable. El sexo y la violencia, el dolor y el placer se entrelazaron íntimamente en la vida cotidiana en una zona de combate. Explicar la violencia sexual a partir de los testimonios de hombres que formaron parte de ella, sin buscar saber quién ha violado o no, nos ha dado la oportunidad de entender un poco mejor por qué y cómo la violación tan atroz parecía normalizada por parte de los integrantes de las FF. AA.
Varios lectores se han sentido incómodos con la idea de que debemos prestar atención a los reclutas más allá de buscar justicia y condenar la violencia. Sin embargo, nos motiva la integridad académica y su objetivo de buscar comprensión y explicación. Para poder investigar académicamente, uno tiene que construir —y no luego traicionar— confianza con los interlocutores, los reclutas entrevistados. Gracias al acceso que Lurgio Gavilán nos proporcionó a los reclutas, pudimos establecer esa confianza para hablar de experiencias difíciles. Quizas es más fácil hablar sobre el abuso que uno sufre que acerca de la violencia que uno ejerce. Como discutimos en otro artículo (Boesten y Gavilán 2024)[6], hubo muchos silencios, muchas cosas no dichas en las conversaciones con los reclutas. Algunos lectores (Del Pino en LASA 2024; Willems, 2025)[7] interpretaron ese silencio como el resultado de la comprensión y la identificación mutua entre el entrevistador, Lurgio Gavilán, y los entrevistados, y vieron en ese silencio las cosas que no necesitaban decirse. Esta es una idea interesante que seguramente lleva algo de verdad. Sin embargo, también hay cosas que nos ha sido imposible preguntar, o más bien, hay preguntas dificiles de responder y hay respuestas imposibles de escribir. Puede ser un yerro nuestro. Sea como sea, navegar los silencios ha sido parte importante del trabajo, como exploramos en nuestro artículo “Debris” (Boesten y Gavilán 2024)[8].
Debris (“escombros”) se refiere a los restos que dejamos atrás con la investigación. Alude a los silencios que no pudimos llenar y a los dilemas éticos que no conseguimos resolver. Esto incluye una reflexión introspectiva sobre nuestra posicionalidad contrastante: Lurgio Gavilán como autoetnógrafo con una trayectoria conocida por sus escritos, entrevistando a sus pares, y yo como extranjera feminista con una trayectoria estudiando la violencia de género en Perú. La colaboración nos brindó oportunidades para realizar esta investigación que de otro modo hubiera sido imposible. Más que nada, para ambos ha significado trabajar en áreas fuera de nuestra zona de confort, y las conversaciones entre nosotros fueron de confianza pero prudentes, buscando puntos de encuentro.
En “Escombros” también abordamos la pregunta de si estamos dando una plataforma política a los licenciados de las FF. AA. Está claro que la investigación ha otorgado voz y visibilidad a este grupo, tanto en Ayacucho, mediante exhibiciones y eventos presenciados por autoridades locales, como en Lima, a través de una exhibición[9] de pinturas preparadas por la Asociación Licenciados Pacificadores de la Nación Andrés Avelino Cáceres (Lipanaac) y presentada por Lurgio Gavilán en el LUM en 2019. Me parece una pregunta válida si una investigación como esta, además de buscar explicaciones, no da legitimidad a la posición de los licenciados organizados como “afectados” del conflicto armado interno en lugar de actores parte de él. Para algunos, la idea de reclutas “afectados” —un término que los líderes de las asociaciones de licenciados usan para hacer reclamos al Estado— es un oxímoron. A mí también me incomoda la idea de dar espacio a soldados sin saber exactamente qué estamos legitimando. Sin embargo, debemos considerar que el término “afectados” no necesariamente oculta crímenes, sino que llama la atención sobre los abusos y el abandono del Estado que sufrieron los reclutas. Como Gloria Cano señala en su reseña de Perros y promos (2025)[10], estos abusos también podrían ser judicializados para que el Estado rinda cuentas. Esto podría abrir una caja de Pandora y revelar los conocimientos de los licenciados sobre abusos no solo contra ellos mismos, sino también los que presenciaron o cometieron. Por lo tanto, seguramente será mejor que la justicia —y no nosotros— determine quién hizo qué y bajo qué condiciones. Lamentamos por lo demás que el Congreso esté cerrando esta oportunidad mediante su ley de impunidad.
Hemos hecho compromisos frente a los diversos públicos a los que nuestro trabajo apela. Hemos querido abrir un espacio de reflexión con un público de veteranos que compartieron narrativas y experiencias sobre la intimidad de la violencia, así como con sus familias y comunidades. Hemos querido iniciar un debate con un público peruano más amplio, entre los que se mueven en la industria de la memoria, la política y la cultura. Y hemos querido apelar a un público académico. Perros y promos no ha podido cumplir con todos sus objetivos, y por eso también publicamos “Intimidades militares” en Apuntes y “Escombros”, hasta ahora solo en inglés como “Debris”, en el International Feminist Journal of Politics.
El debate que ha surgido a partir de Perros y promos nos ofrece más oportunidades para reflexionar sobre temas muy complejos, y nos comprometemos a seguir reflexionando en futuras publicaciones. Agradecemos enormemente la generosidad de nuestros lectores críticos que se han tomado el tiempo para leer, pensar y comentar nuestro libro.
[1] Eva Willems (2025). “Perros y promos: memoria, violencia y afecto en el Perú posconflicto”. Hispanic American Historical Review, vol. 105, n.º 2: 380-381 Disponible en: <https://read.dukeupress.edu/hahr/article-abstract/105/2/380/394391/Perros-y-promos-Memoria-violencia-y-afecto-en-el>.
[2] María Eugenia Ulfe (7 de abril de 2024). “¿Qué implica humanizar al otro? Sobre ‘Perros y promos’”. Trama. Espacio de Crítica y Debate. Disponible en: <https://tramacritica.pe/critica/2024/04/07/que-implica-humanizar-al-otro-sobre-promos-y-perros/>.
[3] Félix Reátegui (7 de diciembre de 2024). “Comentarios sobre la ‘humanización’ del actor armado”. Trama. Espacio de Crítica y Debate. Disponible en: <https://tramacritica.pe/debate/2024/12/07/comentarios-sobre-la-humanizacion-del-actor-armado/>.
[4] Lurgio Gavilán (7 de diciembre de 2024). “Sin llantos ni murmuraciones: sobre ‘¿Qué implica humanizar al otro?’”. Trama. Espacio de Crítica y Debate. Disponible en: <https://tramacritica.pe/debate/2024/12/07/sin-llantos-ni-murmuraciones-sobre-que-implica-humanizar-al-otro/>.
[5] Jelke Boesten y Lurgio Gavilán (2025). “Intimidades militares: veteranos peruanos y narrativas sobre sexo y violencia”. Apuntes. Revista de Ciencias Sociales, vol. 52, n.º 99. Disponible en: <https://doi.org/10.21678/apuntes.99.2776>.
[6] Jelke Boesten y Lurgio Gavilán (2024). «Debris: autoethnography, feminist epistemology, ethics, and sexual violence.» International Feminist Journal of Politics vol, 26, n.o 3: 523-543. Disponible en: https://doi.org/10.1080/14616742.2024.2356012
[7] Ponciano del Pino, Comentario en Conferencia annual de Latin American Studies Association (LASA), Bogotá, 2024; Eva Willems (2025). “Perros y promos: memoria, violencia y afecto en el Perú posconflicto”. Hispanic American Historical Review, vol. 105, n.º 2: 380-381 Disponible en: <https://read.dukeupress.edu/hahr/article-abstract/105/2/380/394391/Perros-y-promos-Memoria-violencia-y-afecto-en-el>.
[8] Jelke Boesten y Lurgio Gavilán (2024). “Debris: Autoethnography, Feminist Epistemology, Ethics, and Sexual Violence”. International Feminist Journal of Politics, vol. 26, n.º 3: 523-543. Disponible en: <https://doi.org/10.1080/14616742.2024.2356012>.
[9] Véase <https://lum.cultura.pe/noticias/lum-inaugura-exposición-“rebelión-de-la-memoria”-pinturas-y-narraciones-sobre-la-vida-de>.
[10] Gloria Cano (4 de enero de 2025). “Sobre ‘Perros y promos’”. Trama. Espacio de Crítica y Debate. Disponible en: <https://tramacritica.pe/debate/2025/01/04/sobre-perros-y-promos/>.