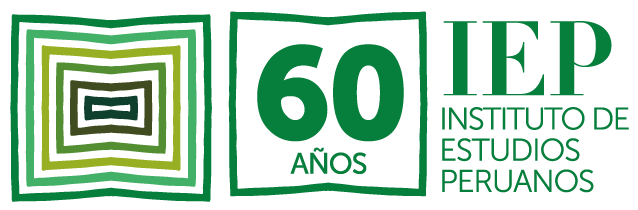El prólogo de otra caída. El costo político de gobernar desde la impunidad.
En el Perú se habla mucho de estrategia, de gobernabilidad, de institucionalidad, de maniobras parlamentarias, pero hay algo que no entra en los planes y, sin embargo, define la política más que cualquier cálculo: el azar. Ocurre en minutos, a veces en segundos, y tuerce destinos.
El caso de Phillip Butters en Puno lo demuestra con claridad. Lo que para él era una simple entrevista de campaña se convirtió en un cerco, en piedras lanzadas con furia contra los escudos de la policía, que tuvo que escoltarlo como si saliera de un motín. Nadie convocó una marcha, nadie diseñó consignas. Solo corrió el rumor: “Phillip Butters está en La Decana”, y eso fue suficiente. En cuestión de minutos, decenas de personas se acercaron a la radio. No querían debatir. Querían recordarle que no todos olvidan tan rápido.
Fue una reacción social, casi instintiva, de una población que todavía tiene a sus muertos en la memoria. Una memoria empujada al silencio institucional, pero que encontró en ese día la grieta exacta para salir. Fue la irrupción de una memoria irritada, acallada y terruqueada por más de dos años, que se activó apenas reconoció la voz de quien, en televisión, había preguntado: “¿Por qué a estos señores no les han metido un balazo en la cabeza?”[1] durante las primeras movilizaciones tras la caída de Pedro Castillo. Días después, el país veía cadáveres en Ayacucho; un mes después, en Juliaca y otras ciudades del país.[2]
Pero lo central no es Phillip Butters, sino lo que encarna: la idea de que se puede invocar el “orden” sin asumir responsabilidades, porque no es solo un provocador mediático, sino la voz más ruidosa de una derecha que prefiere justificar antes que reconocer, ese sector de la política que habla de autoridad mientras normaliza la muerte, que repite que no hay que mirar atrás porque el pasado “estorba”, que convierte el olvido en una forma de gobierno, que no cree en derechos humanos sino en excepciones, que no admite la memoria porque la ve como amenaza. Por eso la reacción en Juliaca no fue contra una persona, sino contra todo un modelo que pretende gobernar pidiendo silencio.
Pero lo que los defensores del olvido no entienden es que la memoria no desaparece cuando la censuran: solo se acumula. No marcha cuando le niegan permiso. Espera. Se recalienta como brasa. Y, cuando aparece, lo hace sin pedir audiencia. Se expresa con gestos, a veces con furia. No es ideal, pero es inevitable cuando el duelo y la justicia han sido negados.
Por eso el episodio de Juliaca no debe leerse como consecuencia, sino como advertencia. Es una comunidad diciendo: “No avanzarán sobre nuestros muertos como si no existieran”. El mensaje no es solo para Butters; es para todos los que creen que este país se puede gobernar con negacionismo e impunidad. Si el Estado no abre cauces para la memoria, la memoria abre los suyo, a veces en una plaza, a veces en una radio, a veces con aplausos, a veces con piedras.
Lo saben bien quienes hoy guardan silencio. Las mismas bancadas que durante años llamaron “terroristas” a las regiones del sur, que negaron votos en las elecciones de 2021, que aprobaron leyes procrimen para blindar a corruptos y organizaciones criminales,[3] entendieron que el mensaje de Juliaca no era solo contra un periodista provocador, sino contra todo un pacto que no se limitó a ignorar a la población, sino que construyó leyes, discursos y alianzas para garantizar impunidad. Porque si la memoria fue capaz de irrumpir contra un personaje mediático, también podía volverse contra quienes sostuvieron a Boluarte en el poder. Y allí entra la caída de Dina.
Dina no cayó por sus crímenes, sino por cálculo. Bastó una balacera en Lima, no en Juliaca ni en Ayacucho, para que sus propios aliados decidieran que ya no era rentable sostenerla. El mismo día en que Juliaca respondía ante Butters, se produjo el ataque en el concierto de Agua Marina en el distrito de Chorrillos, y quedó confirmado que el Estado había perdido incluso el control de los espacios supuestamente protegidos. Para la gente fue la ratificación una vez más del abandono e inseguridad total. Para los del pacto, la oportunidad. La repudiaron en la mañana para vacarla en la noche del jueves. No por dignidad, sino por conveniencia política. Mejor sacrificarla ahora que cargar con ella en campaña. A partir de ese momento, la vacancia fue solo un trámite. Así el pacto de la impunidad y el olvido se preservó, cambió de rostro, no de método.
El país vuelve a quedar en manos de quienes creen que basta con cambiar el rostro para mantener el libreto. José Jerí no representa un giro, sino la continuidad de un pacto que negocia impunidad mientras se disfraza de “transición, empatía y reconciliación nacional”. Ya empezó con operativos simbólicos en cárceles para mostrarse firme. Pero la memoria que se activó en Juliaca no es la única: también está la de quienes han visto, en pocos años, cómo se desmantelaban instituciones una tras otra. Un Ministerio Público cooptado, una Junta Nacional de Justicia complaciente, una Defensoría del Pueblo que dejó de defender derechos para operar contra ellos y leyes de amnistía hechas a medida de la criminalidad. Es también la memoria de quienes hoy salen a las calles para protestar contra las extorsiones y asesinatos diarios, la de quienes se plantan frente al Congreso cada vez que este aprueba un nuevo despropósito.
El poder podrá seguir rotando presidentes y decorando discursos, pero mientras no cambie la forma de gobernar —y todo indica que no lo hará— la memoria hará lo que sabe hacer: esperar, acumular y, cuando lo considere necesario, irrumpir. Porque un pueblo puede tolerar muchas cosas, pero no que lo traten como si no recordara. Y cuando la memoria vuelve, no pide permiso: sentencia.
[1] Véase <https://youtu.be/fnjmQHOATc8?si=-RNAamuowMdOZ_gi>.
[2] Véase De qué color son tus muertos: <https://dequecolorsontusmuertos.pe/casos/>.
[3] Véase <https://x.com/ocoronelc/status/1977060209706287558>.