Pierre Nora, entre historia y memoria
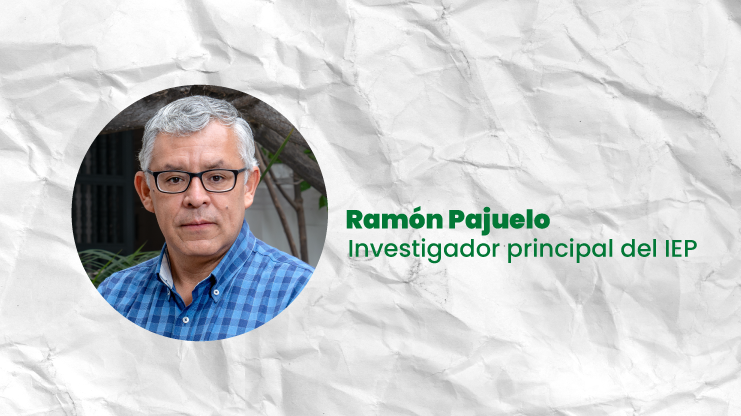
La escena intelectual peruana no ha tenido una figura equivalente a la del historiador Pierre Nora, quien falleció a inicios de junio en su París natal a los 93 años. No me refiero solo al hecho de que Nora consiguió rebatir la imagen oficial de una historia nacional francesa sin fisuras, reflejada en la idea de una “Francia eterna”. Una idea sumamente engañosa, que busca presentar a la nación francesa como la única del mundo realmente unificada social y culturalmente. En realidad no existe una, pues todas las naciones son el resultado de historias sumamente enrevesadas, que muestran el entronque de diversos ingredientes —tanto reales como imaginados—, así como trayectorias de conformación nacional que en ningún caso han terminado en una completa homogeneidad sociocultural. Tampoco en la experiencia francesa, por supuesto.
Además de ser el historiador aguafiestas que puso sobre tierra la imagen nacional de su propio país, Nora logró elaborar la perspectiva historiográfica más cuestionadora de las narrativas políticas modernas. Su trabajo brindó herramientas para desmontar intelectualmente las ideologías autojustificatorias de las naciones, imperios, Estados y, en general, de toda estructura de control y dominación basada en el olvido, la violencia o la falsificación histórica. Aportó a recuperar la posibilidad de una conciencia del pasado (una conciencia histórica ciudadana) para un presente y futuro democráticos. En dicha agenda, ubicó la escritura de historia, ese afán de verdad abocado a escudriñar el pasado desde los nudos y cuestiones del presente como tarea clave para la formación de una memoria colectiva abierta a dicho horizonte. Lo hizo a través del concepto de lugares de memoria.
Esta noción brindó sustento y trazó los contornos del campo de estudios sobre las memorias, situándolo como uno de los más significativos de las ciencias sociales y humanidades; un ámbito de investigación y debate transdisciplinario que, además, saltó rápidamente desde el mundo intelectual y académico hacia el terreno de las luchas sociales por justicia, memoria y verdad, pero también al de las políticas públicas orientadas a procesar los legados dolorosos de guerras, violencias e historias de horror negadas desde el poder.
Acuñar el concepto de lugares de memoria incluyó la experiencia tremenda de tener que reelaborar su propia tradición inmediata, tanto individual como académica. Así, la aventura intelectual emprendida por Nora lo sacudió profundamente en lo personal, pero también le brindó la posibilidad de rehacer su vínculo con la historia como disciplina y forma de intervención pública. De ese modo, su mirada del pasado introdujo un salto cualitativo más allá de las nociones establecidas de método, fuentes y objetivismo propias de la historiografía clásica e incluso de la denominada nueva historia francesa.
Como suele ocurrir, su propia experiencia vital, ese cúmulo de recursos y huecos insospechados que nos habitan y conforman desde la más tierna infancia, le brindó la reserva necesaria de coraje y fortaleza íntima. A ello contribuyó, además, su labor pública como editor de amplia visión e intensos vínculos con otros espacios intelectuales, a veces rodeados de discrepancias inevitables. Dicha tarea como intelectual académico público, desarrollada durante varias décadas de intensa actividad creativa y editorial, le permitió una singular presencia en la escena de su país, pero nunca lo movió de la soledad de su gabinete de historiador.
Su profunda experiencia en Argelia le permitió una mirada distante de la complacencia colonial que, frecuentemente, acompaña los autodiscursos de identidad nacional en las expotencias coloniales europeas. En ese sentido, el conocimiento vivencial directo del espejo argelino, que muestra el lado oscuro de la historia colonial francesa, lo condujo como a otro gran pensador contemporáneo suyo, Pierre Bourdieu, a asumir el rol incómodo de discutir en voz alta las verdades oficiales que pocos se atrevían a destapar. La coordinación de obras colectivas en las cuales moldeó el concepto de lugares de memoria, así como su propia manera de hacer historia, fueron la muestra mayor de esa ruta y, seguramente, explican cómo fue desplegando un estilo de escritura caracterizado por la precisión del pensamiento y la brillantez del lenguaje. Esa tarea le permitió, además, mantener un intenso y fructífero diálogo con muchos de sus colegas de distintas generaciones. Y aunque apenas un puñado de esos textos en castellano se encuentra disponible hasta la fecha,[1] se trata de materiales indispensables que exigen mayor difusión y discusión.
No por casualidad América Latina ha sido justamente uno de los laboratorios más activos en la recepción y debate de sus ideas. Este hecho puede verse, por ejemplo, en el planteamiento tan sintético como movilizador de un libro emblemático: Los trabajos de la memoria, de Elizabeth Jelin.[2] Este breve volumen recogió desde su título la agenda planteada por Nora para edificar una memoria colectiva plena y liberadora, dispuesta a resolver las cuentas pendientes con el pasado. No resulta una casualidad, en ese sentido, que, a pesar de la distancia con los textos académicos de su autor, la idea de lugares de memoria se haya convertido en una herramienta clave de las luchas por justicia y verdad emprendidas, contra viento y marea, por tantas víctimas de las múltiples violencias del pasado lejano y reciente, aún pendientes en nuestra patria grande latinoamericana.
El poco espacio disponible para una nota de opinión apenas deja margen para mencionar un aspecto adicional: escudriñar los lugares de memoria como forma de hacer historia. Gracias a la labor de Nora, los estudios de memoria pudieron enfocarse en el análisis de los mecanismos y procesos que, en la historia de las sociedades, permiten tanto la construcción de memorias que sustentan diversas formas de identidad como el fenómeno contrario del olvido y la desmemoria. Así, la memoria dejó de entenderse como un atributo de la psicología colectiva (Halbwachs), pasando a ser vista como un fenómeno cultural de enorme influencia histórica; esto tanto en la construcción del poder (reflejado, por ejemplo, en memorias oficiales hechas a la medida de sus necesidades de legitimación social) como en el ascenso de memorias colectivas contrahegemónicas, encarnadas en amplias luchas populares.
Su propio trabajo de la memoria condujo a Nora a un distanciamiento con el modo de hacer historia en el cual se había formado como historiador. De esa forma, avanzó como pocos en el desvelamiento de los cimientos del tipo de conocimiento histórico creado como parte de la expansión imperial, nacional y estatal de la era moderna. Eso muestra lo que puede considerarse otra de sus lecciones características: asumir sin ambages el trabajo de repensar críticamente su propio oficio como historiador.
¿Qué es, al fin y al cabo, el conocimiento y discurso de la historia? ¿Qué sentido tiene escribir sobre el pasado? ¿Qué vínculos y diferencias existen entre historia y memoria? ¿Cómo se entrecruzan la historia escrita, la memoria colectiva y la conciencia histórica? ¿De qué formas se transmite el pasado en el futuro y en qué medida los historiadores pueden saberlo desde el presente temporal que habitan? Estas cuestiones no lo llevaron a la posición cómoda de continuar celebrando una historia patria supuestamente incuestionable. Lo empujaron más bien al trabajo riesgoso de volver a pensar la forma de hacer y escribir la historia, y a problematizar su relación con la memoria. Mientras la historia se aproxima al pasado desde su callada pretensión de conocimiento y verdad, la memoria elabora recuerdos que buscan retener lo que ya no existe, muchas veces como grito de justicia que exige una verdad urgente. Entre ambas sopla el abismo. Buscando respuestas, Nora tropezó con los vacíos de su propia tradición historiográfica, pero en vez de renunciar se abocó de lleno, con extraordinaria energía vital, al trabajo de hacer y promover historia mediante vías insospechadas, a partir de nuevas fuentes e interrogantes. Su concepto de lugares de memoria representa, así, una suerte de pieza de madera anhelada en el taller del artesano: una cuña para cubrir, en la medida de lo posible, el abismo insalvable entre historia y memoria.
[1] Puede verse sobre todo Pierre Nora en Les Lieuxs de la mémorie. Montevideo: Ediciones Trilce, 2008.
[2] Elizabeth Jelin, Los trabajos de la memoria. México: Fondo de Cultura Económica, 2021, 3.ª ed.