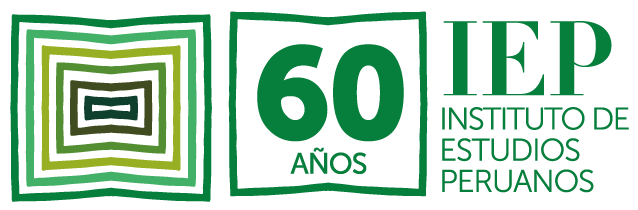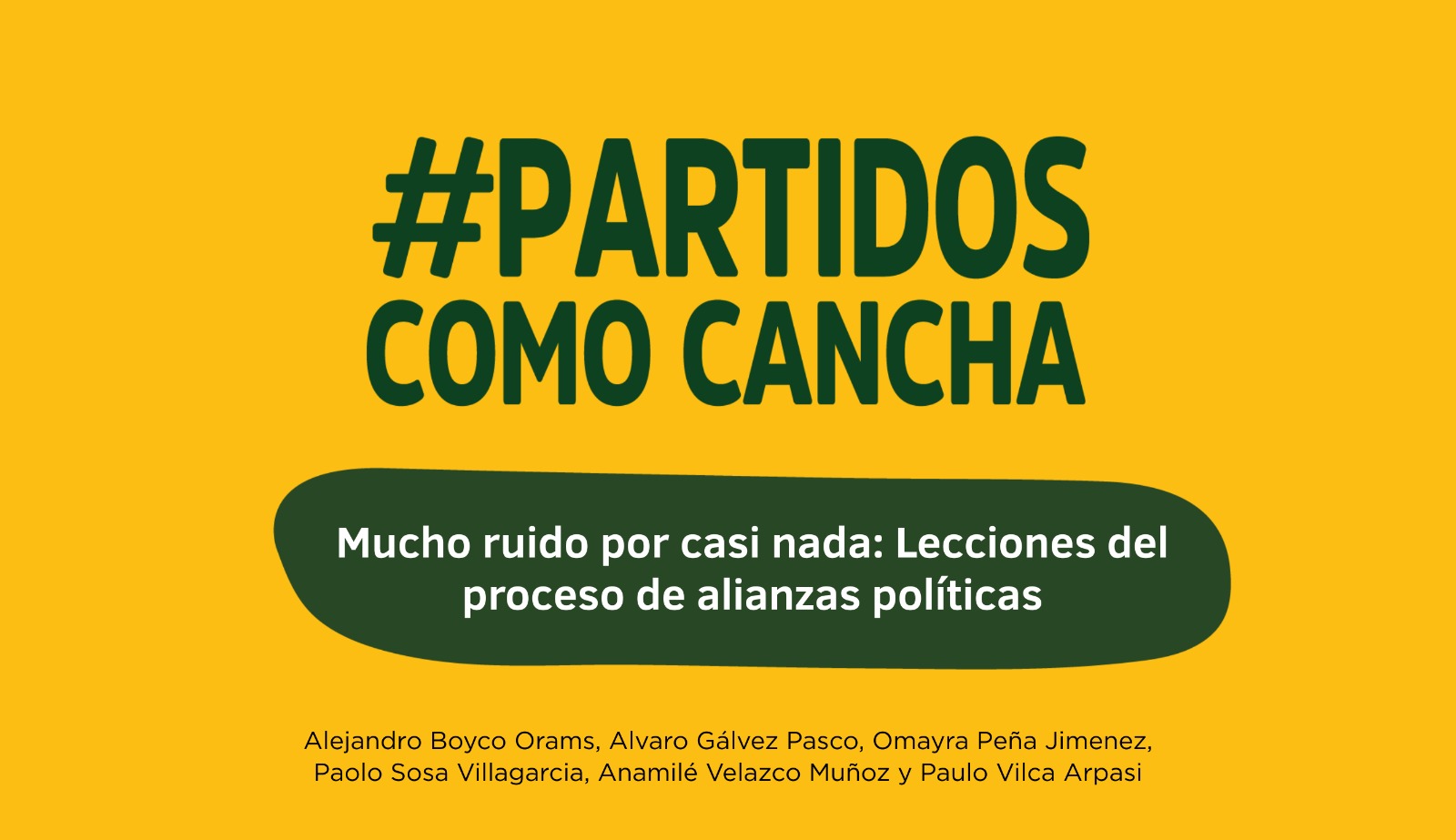
Mucho ruido por casi nada: lecciones del proceso de alianzas políticas
El pasado 1 de septiembre culminó el plazo para la inscripción de alianzas entre los partidos que participarán en las elecciones generales de 2026. Lejos de reducir de manera significativa la oferta política o de generar coaliciones sólidas entre partidos ideológicamente cercanos, apenas 11 de las 43 organizaciones habilitadas decidieron unirse en 5 alianzas, de las cuales solo 3 fueron finalmente admitidas. En la práctica, la competencia por los cargos de elección popular será entre 39 organizaciones, lo que asegura una sobreabundancia de listas y cientos de candidaturas en juego.
En informes anteriores mostramos qué características comparten y diferencian a los partidos políticos inscritos, así como por qué históricamente las alianzas han resultado ser un mecanismo poco eficaz para ampliar su base de apoyo, mejorar la representación o fortalecer la gobernabilidad. En esta entrega analizamos la naturaleza de las alianzas conformadas y esbozamos algunas características de los desincentivos que enfrentan los partidos para pactarlas. Las mismas razones que hoy explican las dificultades para negociar (y las lógicas que dieron lugar a alianzas con rasgos muy específicos) seguirán presentes en los próximos meses, y son clave para comprender futuros eventos del actual proceso electoral.
¿Qué partidos han conformado las alianzas electorales?
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recibió la solicitud de inscripción de 5 alianzas electorales, y solo 3 continúan en carrera. Podemos analizar las características de sus integrantes según las cuatro variables que hemos utilizado previamente para clasificar a los 43 partidos: si cuentan (o no) con candidatura presidencial definida, si tienen presencia en Lima o en regiones, si tienen presencia (o no) en el Congreso y si cuentan (o no) con trayectoria electoral previa.
Las tres alianzas que fueron admitidas son:
- Fuerza y Libertad. Esta alianza está compuesta por dos partidos personalistas, sin experiencia previa en elecciones nacionales ni presencia en el Congreso: Fuerza Moderna, de Fiorella Molinelli, y Batalla Perú, del gobernador de Junín, Zósimo Cárdenas. Según declaraciones de Molinelli, habrían acordado que ella fuera la candidata presidencial, en tanto Cárdenas tendría que renunciar a su cargo en octubre si busca postular.
- Venceremos. La primera alianza formal entre partidos de izquierda está conformada por el partido Voces del Pueblo y el partido Nuevo Perú por el Buen Vivir. Aunque es la primera vez que ambos participan formalmente, el primero es liderado por el congresista Guillermo Bermejo y el segundo ha conformado coaliciones de izquierda previamente. Las elecciones internas definirán si la alianza lleva a Bermejo como candidato presidencial o a Vicente Alanoca. Cabe agregar que también forma parte de este acuerdo el partido Unidad Popular, que, si bien se encuentra inscrito, no está habilitado para participar en las elecciones nacionales, por lo que su incorporación no se rige por la regulación formal.
- Unidad Nacional. Conformada por los partidos Unidad y Paz del congresista Roberto Chiabra, el tradicional Partido Popular Cristiano (PPC) y el nuevo partido Peruanos Unidos ¡Somos Libres!, fundado por el recientemente reincorporado fiscal supremo Tomás Gálvez. Han acordado llevar a Chiabra como candidato presidencial.
Las dos alianzas que solicitaron su inscripción y fueron posteriormente desestimadas son:
- Partido de los Trabajadores y Emprendedores. Esta coalición reunía a Primero la Gente y al Partido de los Trabajadores y Emprendedores. Ambos son partidos que aún disputan internamente sus candidaturas.
- Ahora Nación. Estuvo integrada por el partido que lleva el mismo nombre, Ahora Nación, del exrector de la UNI, Alfonso López Chau, junto con Salvemos al Perú.
Alianzas que solicitaron ser inscritas en el Jurado Nacional de Elecciones

¿Por qué solo cinco alianzas solicitaron inscripción y qué llevó a que solo tres sigan en carrera? ¿Por qué ninguna tiene más de tres partidos? ¿Qué sucedió con las otras alianzas que habían sido anunciadas?
De este proceso podemos considerar algunas grandes lecciones que permiten entender las negociaciones que llevaron a este poco entusiasta resultado, y que marcan la pauta del restante largo y complejo proceso electoral.
La desconfianza y la fragilidad como reglas de juego
La primera lección es que la política funciona bajo una lógica de desconfianza. No solo es la ciudadanía la que recela de los partidos, sino que los propios políticos también desconfían entre sí. Este proceso mostró que la mayoría prefiere bailar con su propio pañuelo, y nadie quiere apostar por un socio que mañana puede convertirse en adversario.
Es por ello que la mayoría de partidos ni siquiera tuvo el propósito de entablar conversaciones serias con otros, por más que en el discurso público se sostuviera lo contrario. El caso de Fuerza Popular ilustra esta dinámica: Keiko Fujimori declaró que no descartaba ceder la candidatura presidencial a un líder de otro partido para facilitar consensos, pero esa posibilidad no se tradujo en acciones concretas. Tampoco hubo señales de apertura por parte de las agrupaciones ideológicamente afines que pudieran haber respondido a la iniciativa. Simplemente nadie le creyó.
Y por otro lado, entre quienes sí se embarcaron en negociaciones, no actuaron con exclusividad, sino tocando más de una puerta al mismo tiempo. En este juego a varias bandas, no bastó la existencia de acuerdos preliminares o que los líderes políticos manifiesten públicamente su voluntad de “unidad”. Muy pocos partidos se animaron a ceder, y, cuando lo hicieron, fue a contrarreloj. Las alianzas conformadas a inicios de agosto fueron en buena medida respuestas forzadas por los plazos del calendario electoral, presentadas poco antes del cierre de inscripciones. En las semanas previas a este hito no hubo mayor certeza sobre qué partidos solicitarían aliarse entre sí. La composición de las posibles coaliciones cambiaba tras cada reunión, y, en muchos casos, eran anunciadas como más amplias de lo que finalmente se concretó.
Un ejemplo fue el de Primero la Gente, cuya precandidata Marisol Pérez Tello incluso declinó públicamente su candidatura presidencial para respaldar a Alfonso López Chau de Ahora Nación. Sin embargo, la jugada se deshizo en cuestión de días: Primero la Gente terminó solicitando una alianza con el PTE, mientras que López Chau buscó otra junto a Salvemos al Perú. Lo mismo ocurrió con Antauro Humala, que publicó un pronunciamiento donde anunciaba una alianza con Juntos por el Perú y Pedro Castillo, la cual fue negada rápidamente por las otras partes.
Otro caso similar es el de Cooperación Popular, que anunció conversaciones con el Partido Morado para lanzar como candidato a Yohnny Lescano, ex Acción Popular. Hasta dos días antes del cierre seguían negociando, pero la alianza nunca se concretó. Lescano aseguró que nunca fue informado formalmente de la propuesta, mientras que los morados se negaron a definir candidaturas sin elecciones internas y a incorporar a parlamentarios actuales en sus listas, lo que habría impedido que Carlos Zeballos, actual líder de Cooperación Popular, pueda participar.
Y finalmente tenemos el caso de los partidos Integridad Democrática y Peruanos Unidos ¡Somos Libres!, que anunciaron la formación de una alianza electoral que debía ser inscrita a mediados de julio, lo que nunca se concretó. Incluso el líder de Integridad Democrática, Wolfgang Grozo, declaró que dicha alianza se había formalizado a través de un “preacuerdo” luego de haber antepuesto los intereses nacionales a los partidarios. Días después sus potenciales aliados optaron por unirse al PPC y Unidad y Paz.
Episodios como estos muestran que la mayoría de intentos por construir acuerdos amplios cayeron antes de formalizarse. Esa fragilidad se explica porque las alianzas se perciben como pactos de conveniencia con fecha de caducidad: instrumentos útiles para pasar la valla o conservar la inscripción, pero nunca como proyectos comunes. A ello se suma un cálculo electoral básico: la distancia entre los votos que se pueden conseguir como partido individual de los que puede lograr con una alianza no es mayor, por lo que no vale la pena hacer grandes concesiones. Todo ello hace que los preacuerdos sean frágiles y no logren concretarse. La inestabilidad política ha normalizado la deslealtad, y en este terreno arriesgarse en solitario parece menos costoso.
El partido como un recurso dentro de un mercado de alquiler
La dificultad de formar alianzas no es solo producto de la falta de voluntad de los líderes nacionales. También responde a la incapacidad de mantener en orden a las múltiples facciones (o incluso individualidades) que conviven dentro de cada partido. En nuestro país, la militancia se articula con pactos pragmáticos: compromisos de cupos en listas de candidaturas que, en muchos casos, se compran y venden. Cuando esos espacios deben compartirse con militantes de otros partidos, quienes habían asegurado su candidatura bajo ciertas condiciones pueden sentirse estafados o traicionados. Y a ello se agrega que algunas candidaturas están vinculadas con los mayores aportes o posibilidades económicas que tiene el partido.
No sorprende, entonces, que las alianzas conformadas sean pactos entre muy pocos partidos, y tampoco que en las últimas semanas se hayan visto esfuerzos de los propios militantes por romper algunas alianzas ya solicitadas. Por ejemplo, Jaime Freundt, precandidato de Salvemos al Perú, afirmó ante el JNE que la asamblea de su partido nunca aceptó ir en alianza con Ahora Nación, mientras que Angélica Sayán, precandidata del PTE, declaró (al día siguiente de presentada la solicitud de alianza entre su partido y Primero la Gente) que su partido es “profamilia” y Primero la Gente “defensores de la ideología de género”.
A estos acuerdos político-económicos se suma el fenómeno de los “candidatos naturales”: figuras (incluso caudillos) que consideran incuestionable su derecho a encabezar una lista presidencial o ocupar un lugar privilegiado en el Congreso. Como declaró Fiorella Molinelli, de Fuerza Moderna, el mayor obstáculo para alcanzar un acuerdo en las negociaciones que sostuvo con el PPC y Unidad y Paz fue la insistencia del actual congresista Roberto Chiabra para postular a la presidencia de la república. Y a su vez, Carlos Neuhaus, del PPC, señaló que la dificultad para llegar a un acuerdo con Fuerza Moderna fue la insistencia de Molinelli en encabezar la lista presidencial. Estos liderazgos intransigentes bloquean cualquier intento de consenso.
La competencia por un puesto dentro del propio partido suele ser más feroz que la que se libra contra los adversarios externos. Además, muchas organizaciones carecen de una voz única que represente al conjunto: distintas corrientes negocian simultáneamente con otros grupos, mientras pugnan por posicionarse internamente como la facción dominante al movilizar a sus “bases” y sus recursos. El resultado es un panorama caótico, con información contradictoria y acuerdos volátiles.
En este contexto, la política peruana funciona, en buena medida, como un mercado de alquiler: la inscripción partidaria se convierte en un bien escaso que puede rentarse, mientras que las candidaturas se negocian como cuotas transables. En pocas palabras, no solo se debe negociar la candidatura presidencial, sino que cada puesto en las listas parlamentarias tiene un precio monetario o político. Bajo estas reglas, compartir listas con otro partido equivale a ceder recursos valiosos sin garantía de recibir nada a cambio. A más partidos en alianza, menos libertad tienen los operadores locales para definir candidaturas. No es extraño, entonces, que la dificultad de satisfacer tanto a los candidatos naturales como a quienes “compraron” su cupo lleve a que muchas negociaciones naufraguen antes siquiera de consolidarse.
Estos choques internos pueden continuar en las siguientes semanas, al menos hasta que se inscriban formalmente las listas de candidatos.
El aprendizaje de 2021 y la huella de Castillo
La experiencia del último proceso electoral ha marcado la forma en que los partidos construyen hoy sus estrategias. Por un lado, la facilidad con la que llegaron las dos fuerzas políticas a la segunda vuelta (menos del 20% de votos) incrementa la percepción de que cualquiera puede ganar. Esto tiene un efecto negativo para la formación de alianzas, especialmente entre los partidos “medianos” que razonan que no necesitan aliarse para ganar. Pero, por otro lado, también genera algunos incentivos para las alianzas, principalmente entre los partidos más pequeños, nuevos y conscientes de sus desventajas territoriales.
La irrupción de Pedro Castillo en 2021 demostró el peso decisivo del voto regional, especialmente en el sur y en el ámbito rural, y dejó huellas que todavía condicionan la competencia. La polarización ideológica y territorial, algunos mitos históricos y la lógica de supervivencia política ayudan a explicar decisiones adoptadas por este tipo de actores que buscan en las alianzas, especialmente con otros partidos de origen regional, una manera de proyectar una imagen más “nacional” y popular, y no quedarse con un rostro capitalino.
Por ejemplo, desde el ámbito regional, nuevas figuras ilustran la centralidad del voto territorial. De acuerdo a un reciente estudio, Zósimo Cárdenas busca replicar la trayectoria de Perú Libre dando el salto del Gobierno Regional de Junín a la escena nacional. Por su lado, Fiorella Molinelli complementa esa apuesta ofreciendo vínculos con el establishment político limeño a los que Batalla Perú difícilmente accedería por sí solo. De esta manera, este tándem limeño-regional ofrece, en teoría, ganancias reputacionales para ambos partidos.
En otro ámbito, las protestas de 2022-2023 han marcado un parteaguas en la relación entre la ciudadanía y la política, y es claro que muchos partidos buscarán captar el voto regional de protesta como parte de su estrategia. Bajo esta misma lógica, la apuesta del Nuevo Perú por Vicente Alanoca como un rostro de ascendencia puneña y aymara se complementaría con el perfil de Guillermo Bermejo de Voces del Pueblo, cuya trayectoria reciente en el Congreso está más vinculada a los círculos de izquierda limeños, pero anteriormente se hizo conocido por su trabajo político en zonas del Vraem.
Pero la huella de la victoria de la izquierda también opera mediante el temor. Algunos grupos de la derecha limeña, más débiles y con menor presencia regional (a diferencia de otros de la misma tendencia como Fuerza Popular o Renovación Popular), han visto necesario pactar para no volver a perder frente al “comunismo” que, para ellos, se habría favorecido por la extrema fragmentación en 2021. En este grupo aparece el PPC, que, además de su tradicional tendencia a conformar alianzas electorales, hizo un llamado a los partidos de centro–derecha para formar una alianza con el objetivo de evitar la dispersión de votos entre grupos similares y así enfrentar a “un bloque caviar progresista de centro izquierda que se va a unir”, como declaró el vocero de dicha agrupación.
A ello se agrega que el PPC ha anunciado una reestructuración a fin de “reinventarse” y de esa manera evitar repetir fracasos anteriores, conscientes de que el riesgo de perder la inscripción nuevamente los dejaría sin vehículo legal para futuros comicios. En este sentido, las alianzas también funcionan como la unión de los débiles, mientras que los partidos más fuertes evitan comprometerse.
En suma, este escenario está atravesado por mitos políticos que legitiman los pactos: en la izquierda, la “unidad” como obligación moral frente a la derecha; en la derecha, la necesidad de cerrar filas contra el “comunismo”. Ambos discursos justifican alianzas frágiles, pero no son suficientes para lograr coaliciones amplias o superar el pragmatismo que caracteriza a los partidos peruanos.
Continúan las negociaciones
El cierre del plazo oficial no significa el fin de las negociaciones. La política peruana también se mueve a través de alianzas informales, en las que un partido inscrito incorpora de facto a colectivos o líderes sin registro propio.
Dos de los ejemplos más notables de este tipo de alianzas informales en la historia reciente del Perú son el Frente Amplio y Juntos por el Perú, que participaron en las elecciones de 2016 y 2021, respectivamente. Ambas agrupaciones, aunque formalmente operaban como frentes electorales, estaban conformadas por una variedad de grupos políticos, sindicatos y organizaciones sociales.
Ante las elecciones de 2026, hasta el 20% de candidaturas en las listas parlamentarias pueden ser ocupadas por personas ajenas a la organización política y sin pasar por elecciones internas, lo que extiende las posibilidades de continuar reclutando a nuevos grupos e individuos. Esta lógica de las alianzas informales se ha vuelto a manifestar con la denominada Alianza Juntos con el Pueblo, que agrupa al partido inscrito Juntos por el Perú con otras organizaciones que carecen de registro oficial, como Adelante Pueblo Unido y Todo con el Pueblo, así como otros movimientos afines. A diferencia de otras alianzas de izquierda que buscaban la convergencia en torno a un programa de gobierno o una ideología específica, la unión en este caso tiene una base mucho más coyuntural y personalista: el punto de encuentro fundamental es la figura del expresidente Pedro Castillo, cuya libertad se ha convertido en la demanda política de estos grupos que buscan capitalizar el apoyo que el exmandatario mantiene en algunos sectores del electorado.
La inscripción de las tres alianzas electorales no ha alterado de manera sustancial el mapa político, pero el proceso que las ha gestado revela con nitidez las tensiones que atraviesan la dinámica partidaria peruana: desconfianza, fragilidad institucional, personalismo, disputas internas, fragmentación y polarización, entre otras. Estas configuran un escenario complejo que marca el rumbo hacia las elecciones de 2026 y profundiza la incertidumbre sobre el futuro político del país. En próximas entregas, continuaremos explorando otros aspectos de la campaña con el propósito de contribuir a una lectura más crítica y comprensiva de estos procesos en constante evolución.