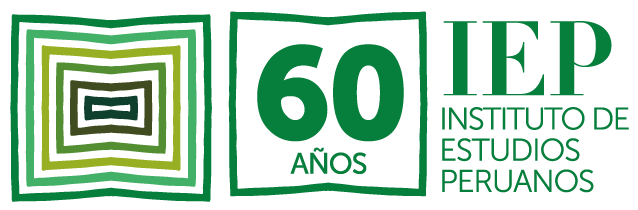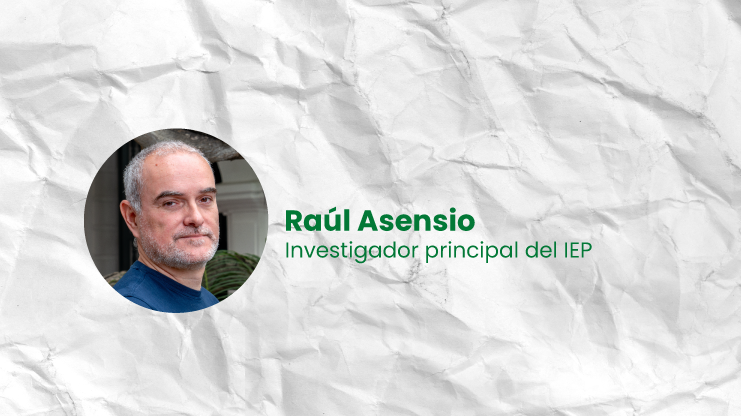
¿Hay una burbuja de libros de ciencias sociales en el Perú?
La 29.ª edición de la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima) fue, según cifras de la Cámara Peruana del Libro, un éxito. Por primera vez en su historia superó el medio millón de visitantes y varios títulos de autores peruanos se ubicaron entre los más vendidos, tanto en ficción como en no ficción. A diferencia de ferias similares, la FIL de Lima tiene un marcado carácter popular e interclasista. Visitar el Parque de los Próceres es para muchas familias una tradición más de Fiestas Patrias. Para quienes no pueden o no quiere salir de la capital, la feria ofrece una alternativa cultural segura y compartida. Pese al aumento este año del precio de las entradas, sigue siendo una actividad comparativamente barata en una ciudad tan escasa de oferta cultural.
Pero más allá de esta dimensión masiva y festiva, en esta nota me interesa destacar otro fenómeno que puede observar todo visitante de la feria en los últimos años: el notable crecimiento de la oferta de libros peruanos de ciencias sociales, historia y disciplinas afines. Con diferentes enfoques, calidad y precio, cada año se publican decenas de títulos nuevos en estos campos. Se trata de una tendencia que se inició antes de la pandemia y que desde entonces parece haberse consolidado. Es el resultado de una mezcla de aciertos, tendencias globales y casualidades afortunadas.
El auge de las publicaciones en ciencias sociales no es exclusivo del Perú. En muchas partes del mundo occidental se observa en la última década una caída sostenida de la venta de novelas y otros géneros de ficción, acompañada de un incremento del interés por la no ficción. Las causas de este fenómeno son múltiples. Algunos expertos apuntan al boom de las series de televisión, que habrían desplazado a la novela como medio privilegiado para contar historias. Para otros, la clave está en la creciente complejidad de las crisis actuales, que llevaría a los lectores a priorizar publicaciones ancladas en la realidad. Como resultado, la figura del novelista ha perdido peso como referente cultural y que el ecosistema literario tradicional (revistas, suplementos, crítica) casi ha colapsado por la hegemonía del consumo digital.
En el caso peruano, esta tendencia global coincide con un ecosistema editorial de ciencias sociales en plena transformación. Sellos tradicionales, como el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) o los fondos universitarios, han incrementado en los últimos años su producción y modernizado sus procesos. En paralelo han surgido nuevas editoriales independientes que apuestan por ensayos y textos sociales con enfoques renovados. Achawata, La Siniestra, Punto Cardinal y Reino de Almagro, entre otras editoriales, han logrado consolidar catálogos sólidos y ganar públicos fieles en pocos años. También suman las iniciativas regionales, como la arequipeña El Lector, menos visible en Lima pero con una oferta centrada en el mundo andino muy popular en varias regiones.
Quienes buscan comprender el pasado y presente del Perú cuentan ahora un abanico más amplio y variado de publicaciones. Temas antes marginales —género, medio ambiente, historias regionales, debates sobre memoria— han ganado visibilidad y otros, como la historia de la izquierda o la literatura testimonial, han resurgido. Y lo que es más importante: se ha ampliado el elenco de voces. Ya no hablamos solo de una élite académica limeña, sino de autores con trayectorias diferentes, procedentes de distintas regiones, clases sociales y experiencias vitales. Si alguna vez las ciencias sociales peruanas fueron el monopolio de unos pocos, ese tiempo ya pasó.
A este crecimiento de las editoriales nacionales se une el renovado interés de editoriales extranjeras por publicar a autores peruanos. Los dos grandes grupos editoriales del mundo hispano —Penguin Random House y Planeta— apuestan cada vez más por libros de no ficción firmados por autores locales. Saben que ahí está la demanda, y compiten con fondos académicos y editoriales nacionales por captar a los nombres más destacados de las ciencias sociales y la historia. Sus libros, muchas veces editados bajo sellos que disimulan su pertenencia a estos conglomerados, tienen mayores tirajes, mejor distribución y campañas de promoción más dinámicas. De ahí su destacada presencia y éxito comercial en eventos como la FIL.
En la misma línea apunta la presencia en nuestro país de editoriales traslatinas. Se trata de iniciativas de origen latinoamericano que aspiran a posicionarse en diferentes países de la región, ya sea por objetivos comerciales o de influencia política. Aunque cuentan con menos recursos que los grandes conglomerados, con frecuencia superan a las editoriales peruanas en capacidad de producción y visibilidad. El caso más representativo es el Fondo de Cultura Económica (FCE), una prestigiosa editorial fundada en 1934 y respaldada financieramente por el Estado mexicano. Su filial peruana ya tiene varias décadas de funcionamiento y disfruta un protagonismo creciente en el ámbito de las ciencias sociales y en otros géneros literarios.
También suman en este dinamismo editorial otros factores: el financiamiento estatal de publicaciones vinculadas con efemérides patrias, la madurez creativa de nuevas generaciones de investigadores, menores costos de edición y producción, la existencia de nuevos canales de difusión, como podcasts y redes sociales, entre otros. El resultado es un panorama auspicioso. Se publican más libros de ciencias sociales, y son más diversos y, en general, de mejor calidad. Y esto es algo que merece celebrarse. Es positivo para los lectores, que tienen más opciones para elegir; para los autores, que encuentran más vías para publicar; y para las editoriales, que se benefician de un entorno más competitivo. La competencia nos impulsa a mejorar nuestros productos, los costos se abaratan y se amplían las oportunidades para ferias y posicionamientos conjuntos.
Sin embargo, este auge también implica varios desafíos importantes para quienes trabajamos en el campo editorial. El primer reto tiene que ver con la calidad. Aunque contamos con avances notables en diseño y presentación, todavía persisten carencias en aspectos fundamentales como la revisión de contenido, la consistencia editorial o la corrección de estilo. La presión por publicar a tiempo para eventos o campañas, combinada con cierta falta de profesionalización en algunos campos, da lugar a libros que podrían haber ganado profundidad y rigor si se les hubiera dedicado más tiempo o cuidado.
Otro desafío tiene que ver con el tamaño de la demanda. Aunque el público interesado en temas sociales crece, mi impresión es que lo hace a un ritmo sustancialmente menor que la oferta. Se publican muchos más libros, y no sé si hay lectores para todos ellos. En consecuencia, el número de ejemplares vendidos por título suele ser menor que hace unos años. Las tiradas son mínimas y muchos títulos pasan desapercibidos o tienen un impacto limitado, mientras que unos pocos concentran la atención del público y los medios.
Tampoco en esto el Perú es excepcional: la concentración de la atención se percibe también en muchos otros lugares. Pero que en nuestro país parece darse de manera especialmente intensa, al punto que cada año solo unos pocos títulos impactan y son realmente tenidos en cuenta en el debate público. El éxito, además, no siempre refleja la calidad intrínseca del libro, sino que también puede depender del respaldo editorial, el prestigio del autor o, simplemente, de la suerte.
El tercer reto es territorial. El mercado editorial peruano sigue estando muy concentrado en Lima. Todos los actores implicados somos conscientes de esta concentración y de los problemas e inequidades que genera. Pero, pese a los esfuerzos por descentralizar —a través de ferias regionales, librerías fuera de Lima o productos editoriales pensados para públicos regionales—, los resultados son aún modestos. La concentración también se repite en el interior de la capital, donde las ventas significativas se reducen a unos pocos distritos. En este caso, sin embargo, los avances hacia la descentralización han sido mayores.
Entonces, visto este panorama, ¿estamos ante una burbuja editorial en ciencias sociales, como sugieren algunas voces? Aún es pronto para afirmarlo, pero sí es evidente que, si queremos que este momento de efervescencia se prolongue, hay tareas urgentes: mejorar la calidad de los libros, ampliar la base de lectores, llegar a nuevos públicos y sostener el interés de los ya conquistados. De no hacerlo, es posible que asistamos en los próximos años a un ajuste natural entre oferta y demanda, e incluso a la desaparición de aquellos proyectos editoriales que no logren adaptarse a un mercado que, si bien es más exigente y competitivo, aún no termina de dar el salto en términos cuantitativos.
Pero esto será más adelante. Por ahora toca disfrutar del momento. El renacido interés editorial por las ciencias sociales es un signo de vitalidad intelectual y uno de los pocos indicios de optimismo en estos tiempos oscuros. Muestra que, en uno de los momentos más complicados de las últimas décadas, a pesar de todo —o quizás justamente por eso—, los peruanos seguimos interesados en interrogarnos por nuestra historia, nuestro presente y nuestro futuro.